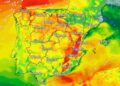Rachid Sbihi
El periódico El Mundo informaba la semana pasada de la apertura de una investigación contra varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía por presuntos insultos racistas dirigidos al guardia civil Nebil Mohamed Amarouch en una cafetería de Melilla, en presencia de su esposa y de sus hijos menores. Días después, el mismo diario publicaba una amplia entrevista a Amanda, pareja del agente afectado.
A mi juicio, no estamos ante un hecho aislado, una casualidad o un simple exceso verbal. Es una señal de alarma. Una más. Y cada vez suenan con mayor frecuencia.
Lo que estamos viviendo no es un problema puntual, sino un proceso de degradación social en el que el racismo avanza, se normaliza y se exhibe sin complejos, generando una creciente preocupación e indignación ciudadana.
Ceuta y Melilla actúan como auténticos termómetros sociales. Aquí se detectan antes que en otros territorios las fracturas, los discursos de odio y las tensiones identitarias. Y lo que hoy se percibe resulta profundamente inquietante: una polarización creciente, una radicalización del lenguaje y una aceptación cada vez mayor del desprecio hacia el diferente.
El racismo ya no se susurra. Se expresa en voz alta. Y, en demasiadas ocasiones, no ocurre nada. Se actúa con una sensación de impunidad alarmante, sin reproche social ni consecuencias penales. Lo dice quien lo ha sufrido en primera persona.
Cuando estos comportamientos aparecen presuntamente vinculados a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el daño es doble. No solo se hiere a personas concretas; se compromete la credibilidad de instituciones cuya misión es garantizar derechos, no cuestionarlos.
El uniforme no blinda la impunidad. Al contrario: exige un nivel de ejemplaridad aún mayor.

La presunción de inocencia es incuestionable y constituye un pilar básico del Estado de Derecho. Pero no puede convertirse en una mordaza colectiva ni en una coartada para la inacción. Investigar con rapidez y actuar con firmeza no es una opción política: es una obligación democrática.
Lo verdaderamente irresponsable es minimizar, relativizar o mirar hacia otro lado mientras el racismo se infiltra en espacios donde nunca debió tener cabida.
Sería hipócrita, además, fingir que el problema se limita a un grupo concreto o a un cuerpo policial determinado. El racismo está creciendo en la sociedad española. Crece en la calle, en las redes sociales, en los discursos públicos y en determinados medios de comunicación. Y lo hace alimentado por mentiras, bulos y una desinformación sistemática que tiene nombres y apellidos.
Existen pseudo-periodistas y medios que han renunciado a cualquier principio ético. No informan: intoxican. Fabrican relatos falsos, manipulan datos y señalan a colectivos enteros como chivos expiatorios. Son auténticos profesionales del odio, y su responsabilidad en la polarización social resulta innegable. Cada titular incendiario y cada bulo difundido sin contraste tiene consecuencias reales.
Este clima no se sostiene sin el respaldo de determinados entornos políticos que han hecho del racismo una herramienta estratégica con fines electoralistas, ni sin la complicidad de quienes les conceden micrófonos, platós y legitimidad.
Cuando el odio se convierte en opinión y la mentira en debate, la democracia entra en una fase de deterioro profundo.
La reacción social en Melilla demuestra, sin embargo, que una parte significativa de la ciudadanía no está dispuesta a aceptar esta deriva. Se reclama una respuesta rápida y ejemplarizante. No por afán punitivo, sino por supervivencia democrática. Porque una sociedad fracturada, enfrentada y desinformada es una sociedad más débil y más injusta.
Denunciar el racismo no es atacar a las fuerzas de seguridad. Es defenderlas de quienes las utilizan como escudo para el desprecio y la intolerancia. El silencio no protege a las instituciones; protege a quienes las erosionan desde dentro.
El racismo ya no es marginal. Está creciendo, se está normalizando y, en algunos discursos, se está institucionalizando. Y ante esto no caben equidistancias ni silencios cómodos. Porque cuando el odio avanza y nadie lo frena, la democracia no se erosiona: se rompe.
Y aquí, a mi juicio, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) vuelve a equivocarse.
El apoyo público del SUP a los agentes de la UIP investigados por presuntos insultos racistas y de odio contra un guardia civil no es solo un error ético y moral; es una declaración de intenciones profundamente preocupante. En lugar de optar por la prudencia, el respeto institucional y la defensa de valores democráticos básicos, el sindicato ha elegido el corporativismo más rancio, ese que blinda conductas presuntamente inaceptables bajo la excusa de la “defensa del compañero”, aunque lo que esté en juego sea la dignidad de otra persona y la imagen de todo un cuerpo.
Conviene subrayar un aspecto esencial: los hechos aún no han sido esclarecidos y prevalece la presunción de inocencia de los policías investigados. Nadie discute ese principio.
Precisamente por eso resulta aún más incomprensible la precipitación del SUP al posicionarse públicamente de forma tan contundente y ofrecer de inmediato sus servicios jurídicos a los agentes implicados.
Cabe preguntarse si el sindicato actuaría del mismo modo en casos de narcotráfico o violencia de género, o si, por el contrario, mantendría la prudencia hasta el esclarecimiento de los hechos.
Cuando están involucrados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni los sindicatos policiales ni las asociaciones profesionales deberían realizar pronunciamientos públicos apresurados que, lejos de aclarar nada, contribuyen a erosionar la confianza institucional y a alimentar una polarización innecesaria.
No hablamos de una simple discusión de bar ni de un malentendido trivial, sino de presuntos insultos racistas dirigidos contra un agente de la Guardia Civil en activo. En ciudades como Ceuta y Melilla, donde la convivencia y el respeto a la diversidad son especialmente sensibles, este tipo de acusaciones exigen mesura, responsabilidad y altura de miras.
Más alarmante aún ha sido la reacción del SUP frente a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader. Que una representante del Estado se pronuncie con firmeza ante comportamientos presuntamente racistas debería entenderse como una obligación institucional, no como una provocación. Sin embargo, el sindicato ha optado por atacar sus palabras y presentarse como víctima, alimentando una narrativa de confrontación estéril.
Resulta significativo, además, que no se haya pronunciado sobre las declaraciones del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, realizadas en términos muy similares.
Este episodio tampoco puede desligarse de antecedentes recientes que ya evidenciaron una profunda fractura interna en el propio SUP. El acuerdo firmado en agosto de 2024 con Daniel Esteve, fundador de la empresa Desokupa, para la formación de agentes en defensa personal provocó una crisis sin precedentes: bajas, dimisiones, comunicados críticos y una división interna entre quienes consideraron aquel convenio una traición a los valores democráticos y quienes intentaron justificarlo como una mera colaboración operativa.
No fue una polémica menor. Daniel Esteve ha sido señalado en múltiples ocasiones por declaraciones calificadas como racistas, amenazantes y violentas en lo verbal. Vincular la imagen de un sindicato policial a una figura con ese historial fue, para muchos afiliados, una línea roja cruzada.
Aquella decisión dañó la imagen externa del SUP y evidenció una desconexión profunda entre su cúpula, el Ministerio del Interior y una parte significativa de su base.
No se trata de demonizar a los agentes ni de cuestionar la labor policial, que en la inmensa mayoría de los casos es profesional y esencial para la convivencia. Se trata de exigir responsabilidad a quienes los representan. Defender derechos laborales no puede convertirse en una coartada para avalar actitudes presuntamente incompatibles con los valores constitucionales ni para intervenir de forma imprudente en asuntos aún bajo investigación.
El racismo, real o tolerado, no puede encontrar refugio ni en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni en las organizaciones que dicen defenderlas.
Y una vez más, el SUP parece empeñado en situarse en un lugar que no solo divide a la sociedad, sino que fractura a la propia institución policial y erosiona la confianza que debería proteger.